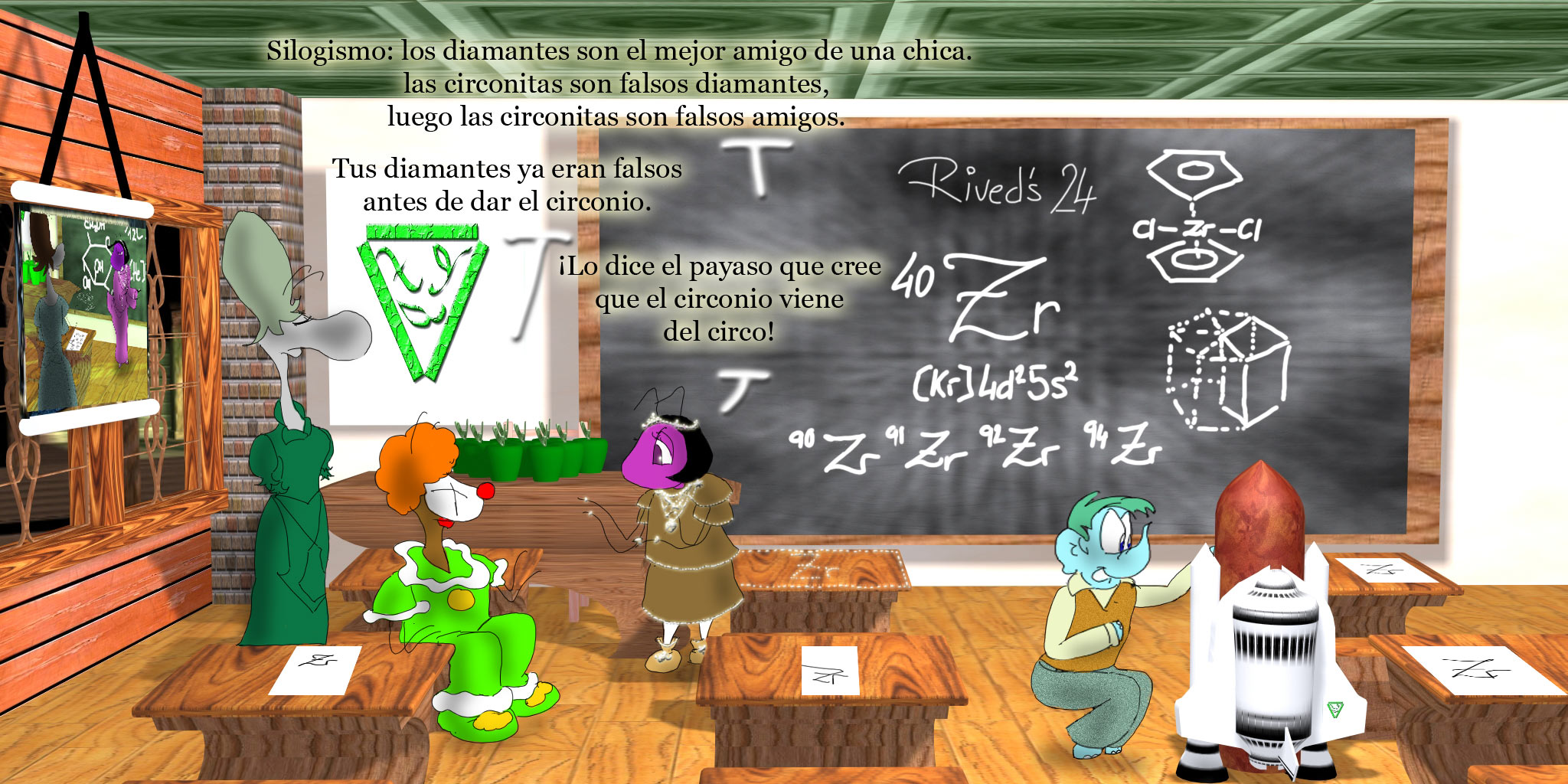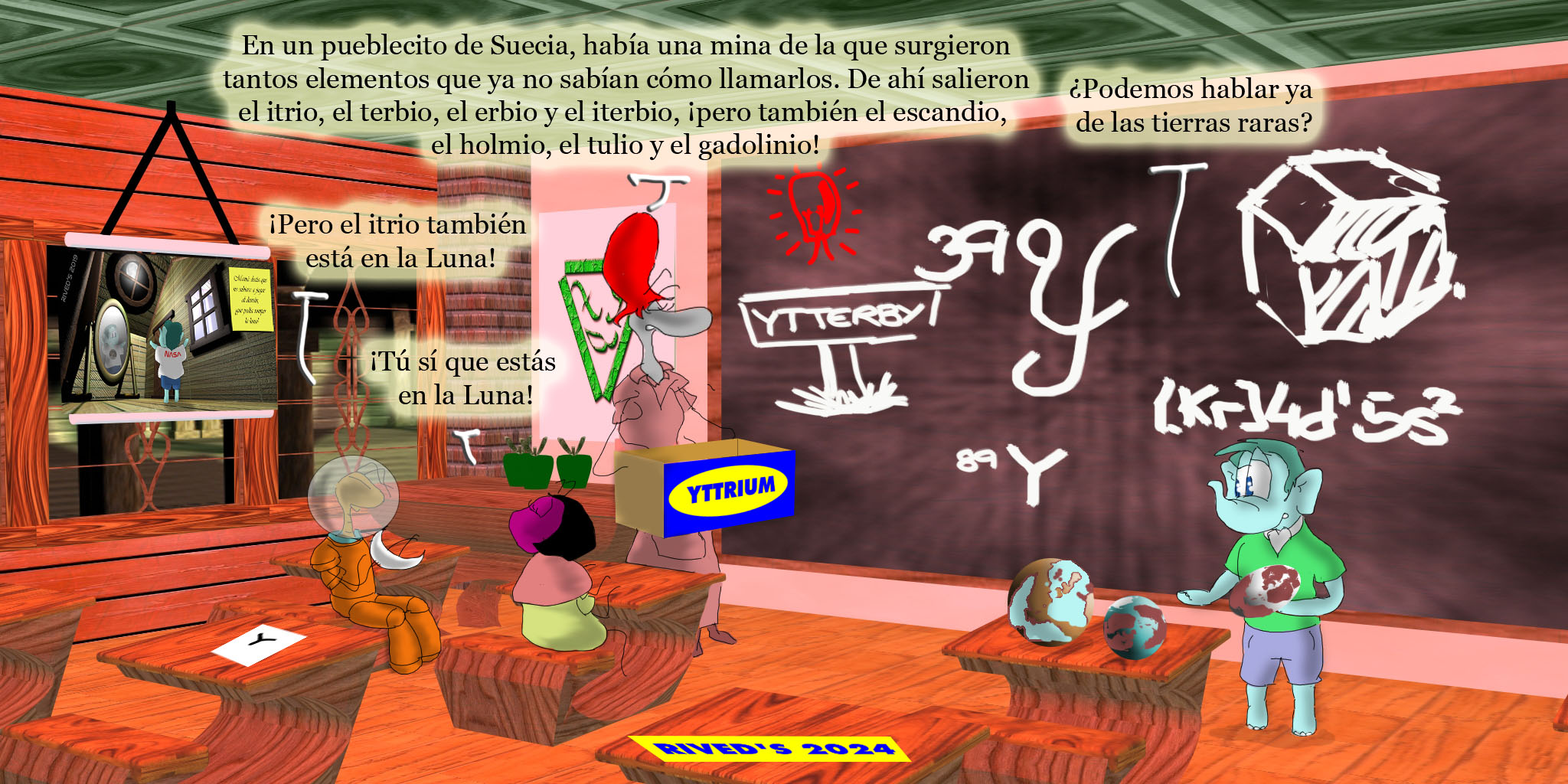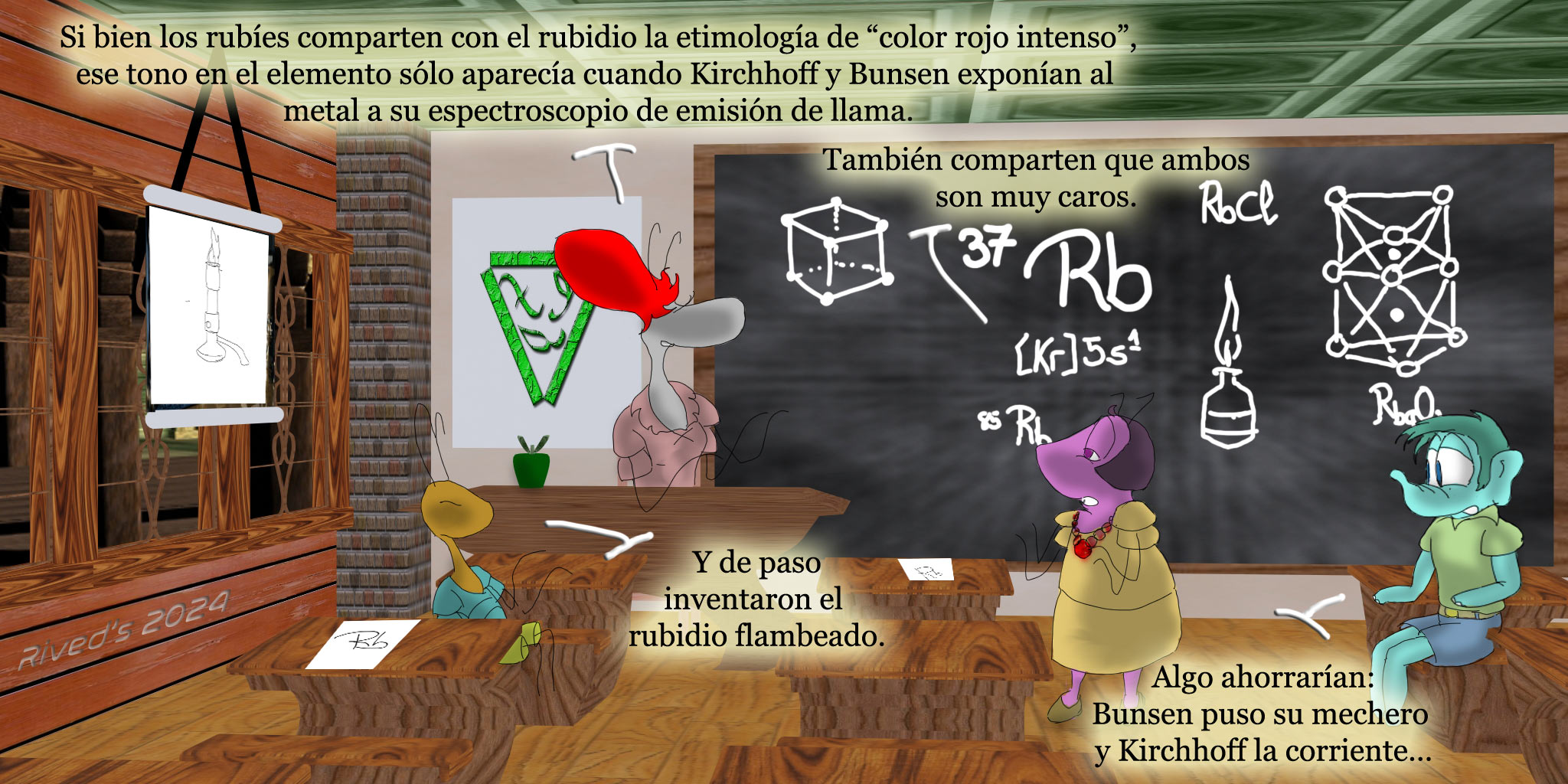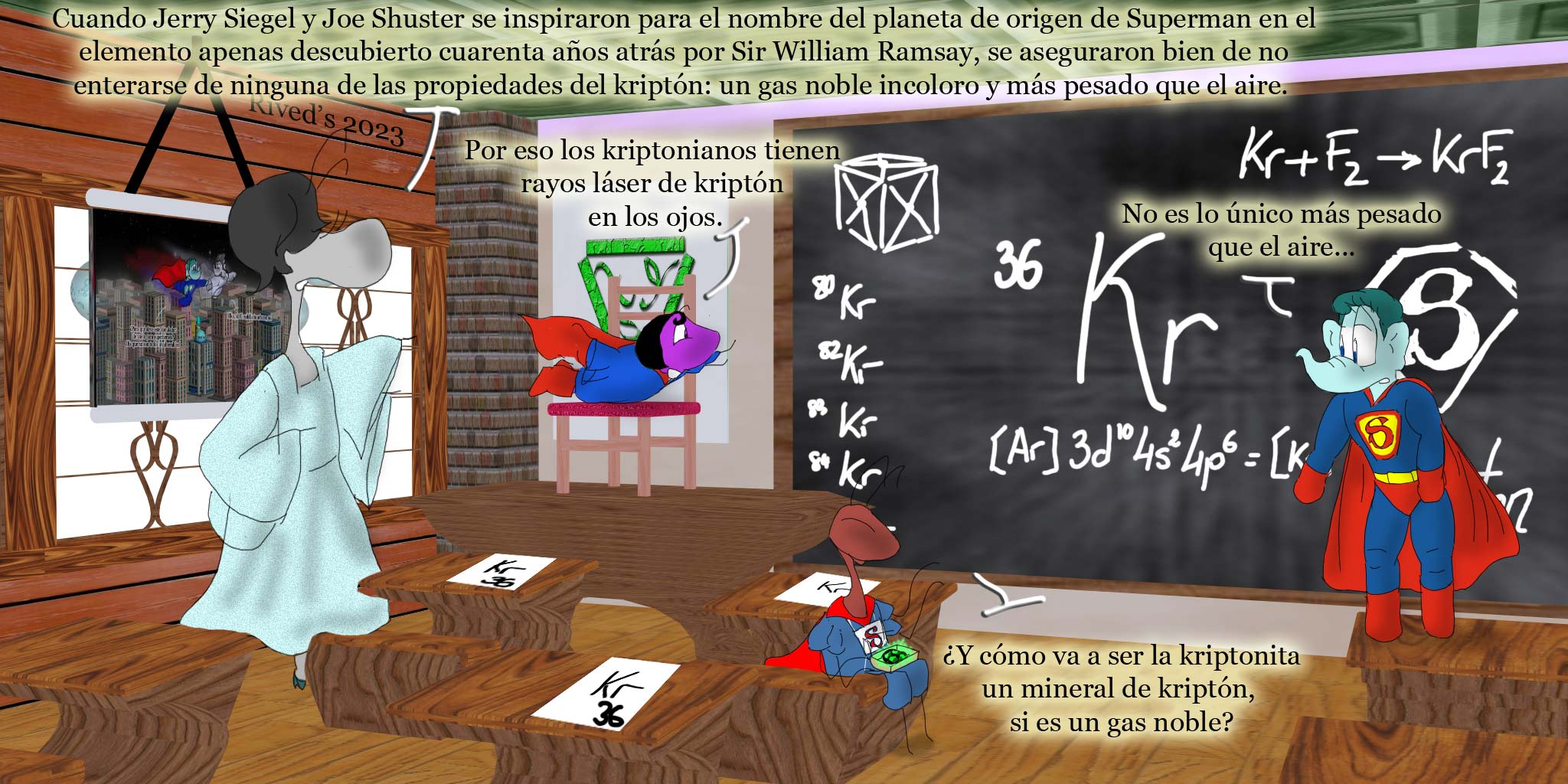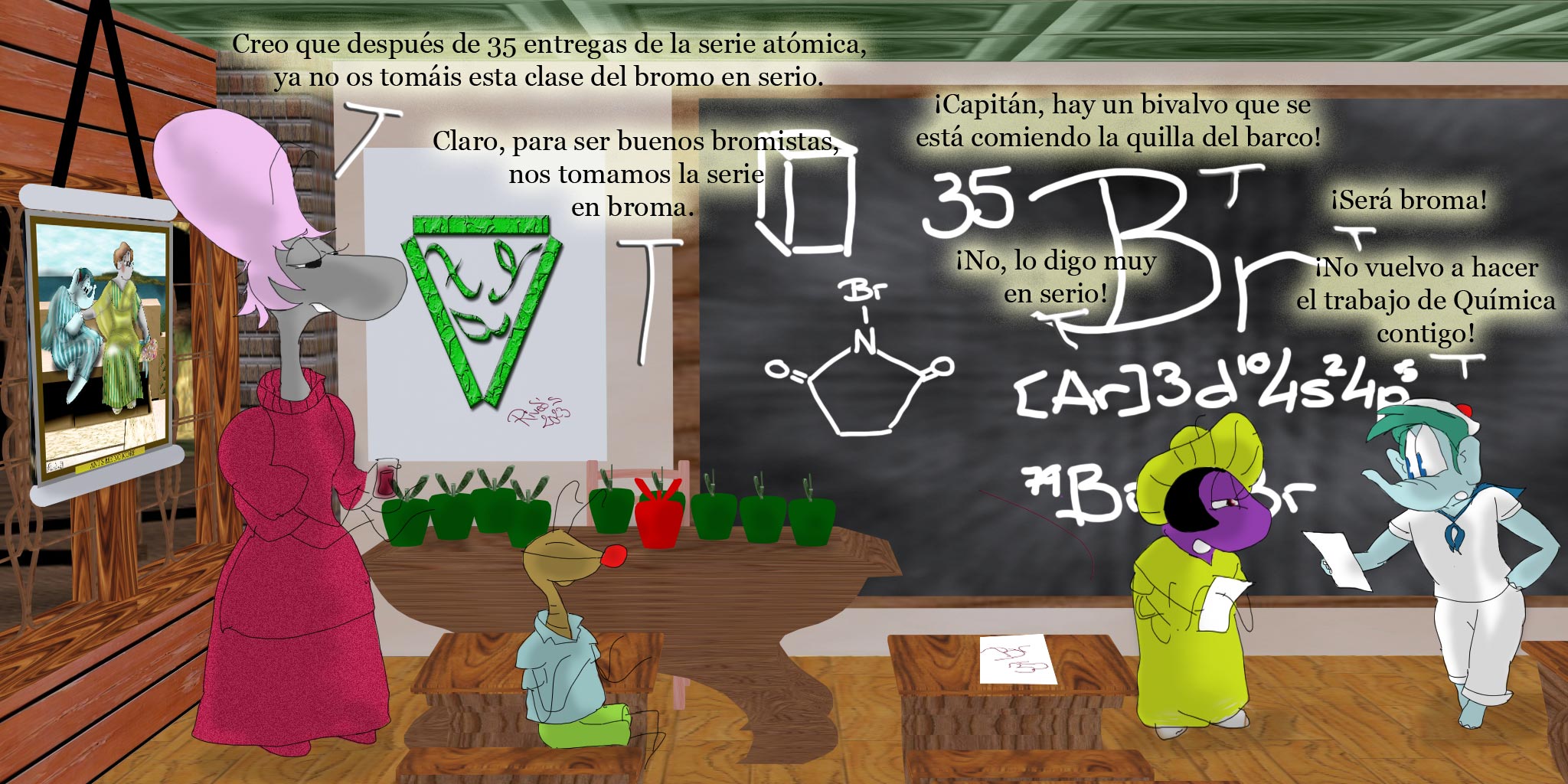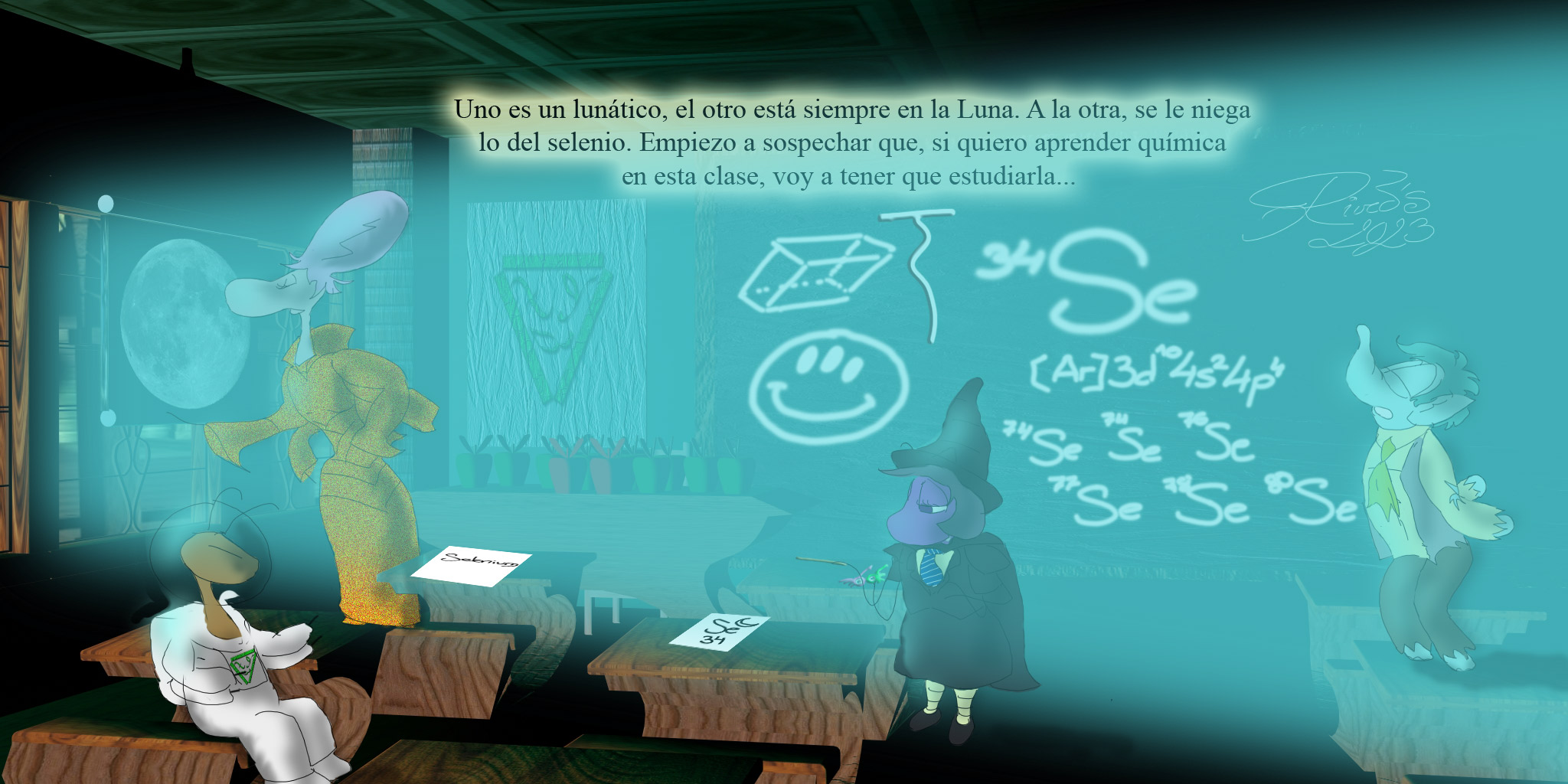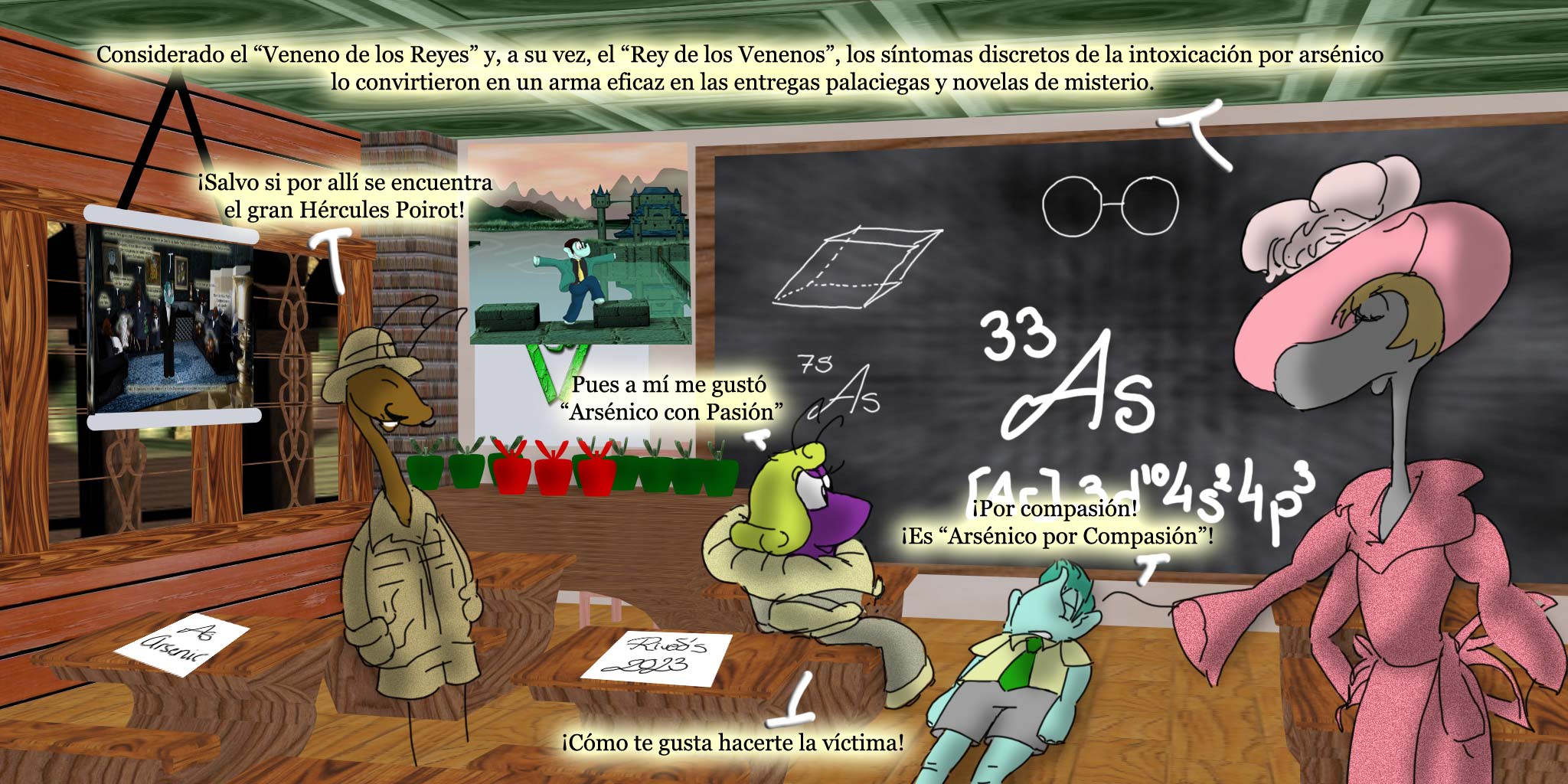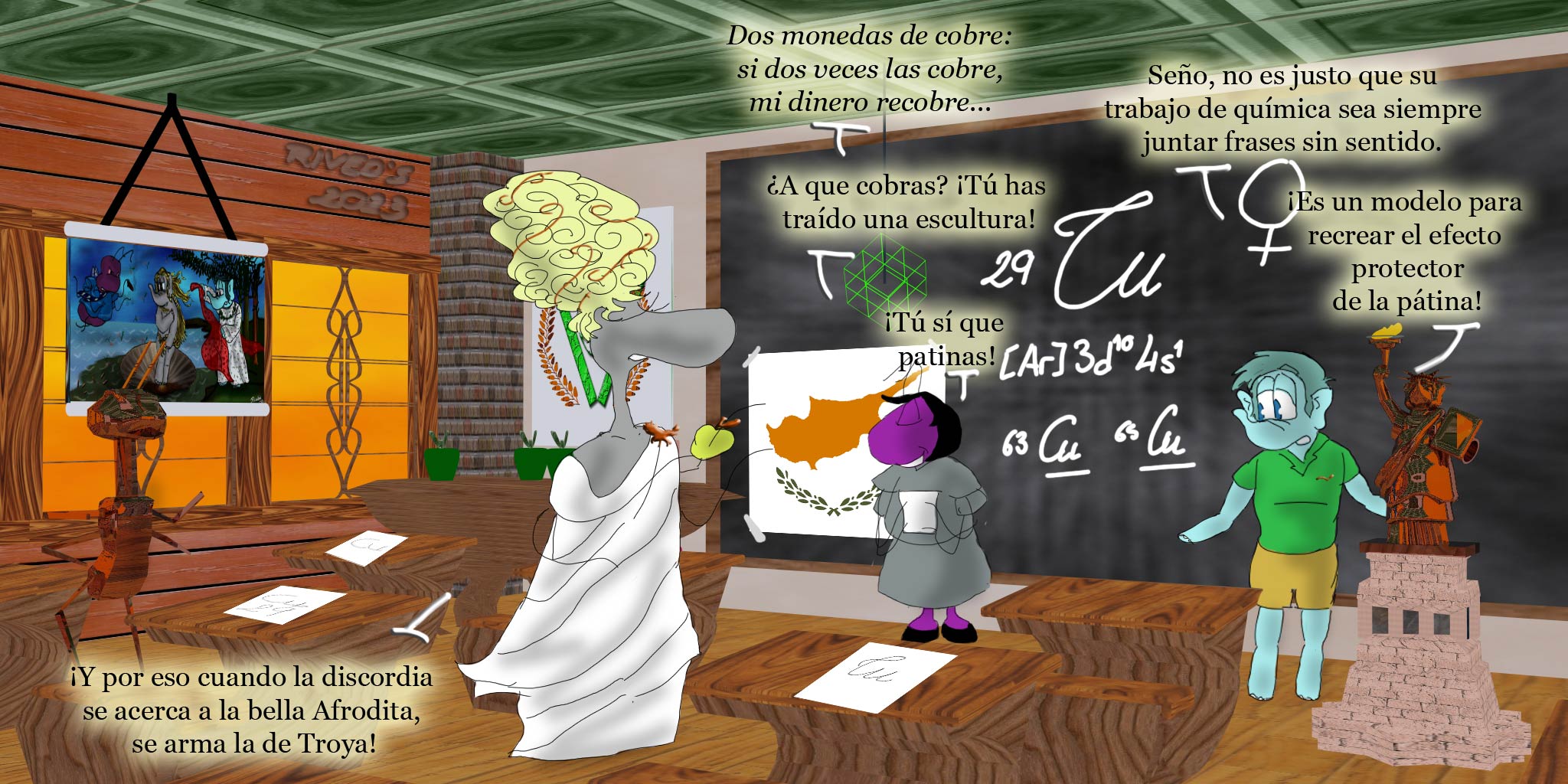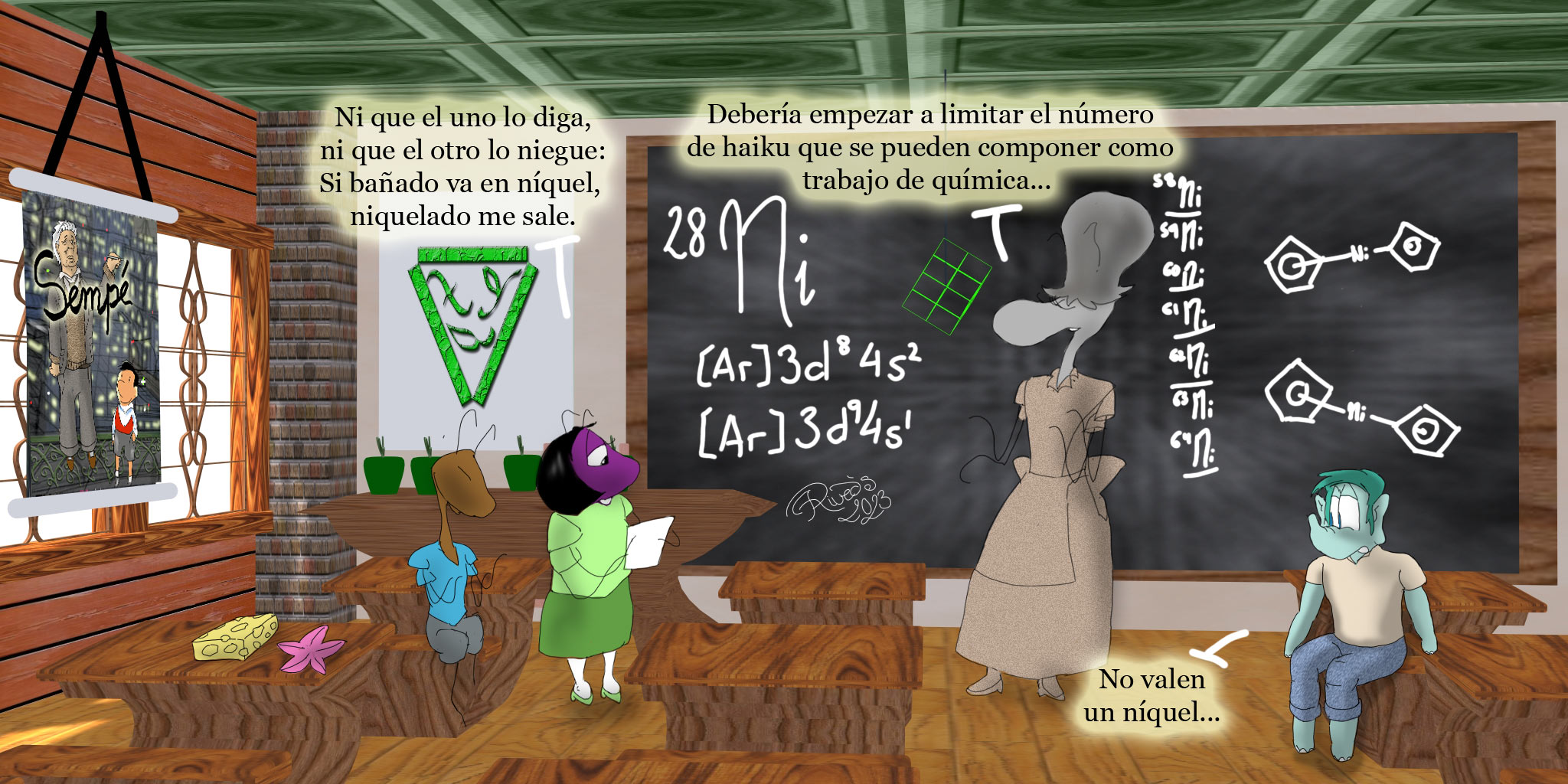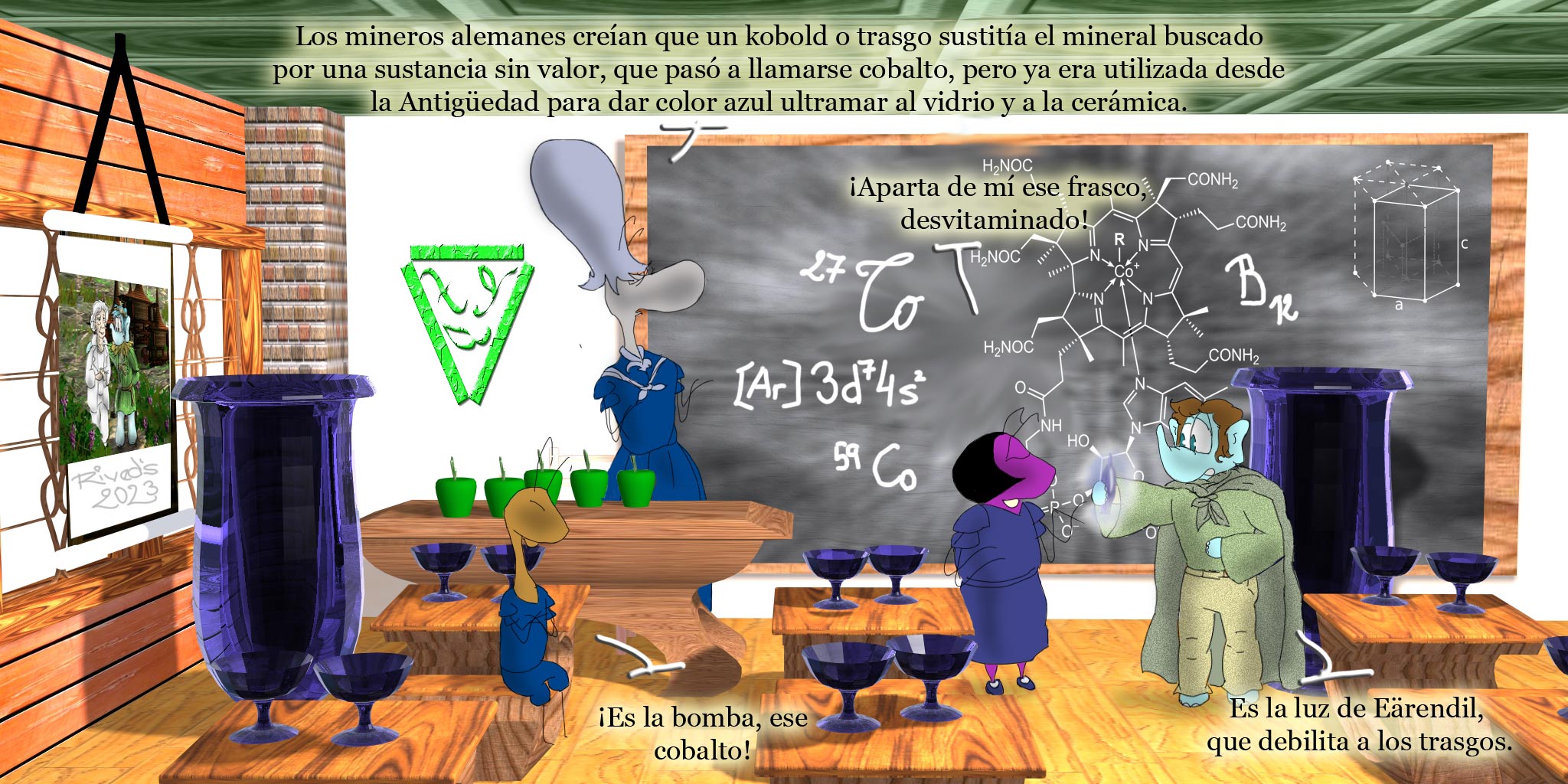Por absurdo que nos pueda sonar decir de un elemento que se parece a otro y con eso darle nombre para diferenciarlo, el sueco Scheele en 1778 no dio más de sí. Molibdos es el nombre del plomo en griego antiguo un metal al que se parece al molibdeno salvo en que sus átomos difieren en 40 protones lo que hace del elemento más desconocido la mitad de ligero.
El molibdeno usado en las alineaciones de acero potencia tanto su resistencia que durante un tiempo se difundió el falso mito según el cual los herreros japoneses del siglo XIV ya lo utilizaban en la construcción de katanas. Es más, se contaba que el maestro Masamune, autor de algunos de los tesoros imperiales de la tradición japonesa derramó por error en la forja un remedio de molibdeno que usaba para tratar el asma, dando lugar a su codiciado secreto para la creación de las espadas. Al final, no hay pruebas de nada de esto, ni siquiera del uso del molibdeno como remedio de la medicina tradicional oriental.
Lo que sí es conocido es la importancia del cofactor de molibdeno en el desarrollo de la actividad de las cianobacterias, lo que permitió cambiar la atmósfera de nuestro planeta y dar lugar a las plantas y a los animales. Por primera vez en la historia de nuestro planeta los seres vivos transformaron el mundo en el que vivían, aunque esta vez a su favor y al de las futuras especies.